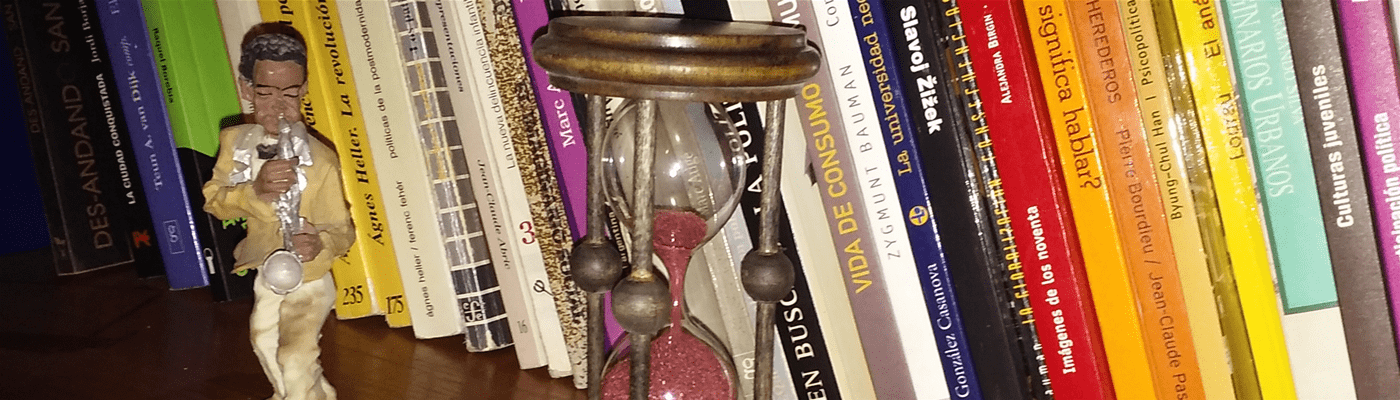María de los Angeles Yannuzzi(·)
La crisis de representación que atraviesa las formas políticas actuales pone claramente de manifiesto la dificultad del hombre común para encontrar canales orgánicos que, más allá del momento electoral, le aseguren una interacción más permanente con el estado. Esto se traduce en un fuerte desinterés en la participación, producto a su vez de una profunda desilusión en la política como mecánica pacífica de transformación. Pero la persistencia de este sentimiento tiende a deteriorar las instancias de unificación que permiten asegurar la construcción de una esfera común en la que todos los ciudadanos puedan reconocerse. En ese sentido, toda instancia política constituye un espacio específico, carente en la Modernidad de un lugar físico concreto, en el que se toman las decisiones fundamentales que organizan el vivir en sociedad, logrando así, a partir del intercambio entre los sujetos políticos, el momento de unidad conciliada de la diferencia. Es aquí entonces donde pueden instalarse, como sucede por ejemplo hoy, imágenes pesimistas de la política que llevan a negarla incluso como mecánica eficiente de resolución de la conflictividad.
Pero ¿cuáles son las causas de ese desencanto? En verdad se trata de un fenómeno que reconoce una multiplicidad causal que nos remonta incluso a la forma misma de concebir la política moderna. Por eso, y a efectos analíticos, las dividiremos en a) generales – es decir, aquéllas que se refieren a los problemas que presenta la política en la Modernidad y, dentro de ella, al que concretamente plantea la sociedad de masas tal como se la articuló en el siglo XX -, y b) específicas – es decir, las que responden a una lógica expulsiva que es en parte producto de la globalización y en parte también producto del tipo particular de respuesta que, a partir del modelo neoconservador, se ha venido dando a este nuevo proceso mundial. Partimos así del supuesto que la desilusión que hoy se pone de manifiesto se sustenta no solamente en los profundos cambios recientes que se han producido en el estado y en la sociedad, sino, además – y de allí la necesidad de instrumentar un análisis más vasto -, en la forma misma en que se piensa la articulación de la política a partir del advenimiento de la sociedad capitalista.
LOS PROBLEMAS DE LA POLÍTICA MODERNA
Mal podría comprenderse el actual agotamiento de la política si no lo pensáramos inserto en un marco teórico-conceptual más amplio y general que se inicia con la misma construcción del estado moderno. Se trata, entonces, de desentrañar la lógica primordial con la que se instrumenta la política en la Modernidad, lógica que, en última instancia, articula prácticas concretas que tienden a reiterarse, al menos en un sentido genérico, en las distintas sociedades. Pero afirmar esto no significa sostener que su reproducción tenga que ser forzosamente idéntica en todos los casos. Por el contrario, si bien es cierto que responden a una misma logicidad, al insertarse en substratos culturales distintos, presentan variaciones que pueden llegar a dificultar o a favorecer, según el caso, la construcción específica del espacio de participación. Esto nos remite a un aspecto más vasto y complejo, aunque también menos definido en sus alcances reales, el de la cultura política existente, ya que todo ordenamiento está siempre fuertemente condicionado por las concepciones políticas a partir de las cuales los sujetos dan sentido a los distintos hechos que se les presentan de forma caótica. Es este ámbito, amplio y lábil – que incluye tanto prácticas, discursos e instituciones políticas como mitos, creencias políticas y construcciones imaginarias de la realidad -, el medio fundamental en el que se dirime esta problemática, ya que es en este espacio de subjetividad donde el hombre da sentido al mundo circundante, corporizando al mismo tiempo en el terreno de la práctica sus concepciones propias, por ejemplo, de integración, de exclusión o de poder, que se traducen así en marcas institucionalizadas en la sociedad.
En función de ello, y en una primera aproximación, podemos decir que el desencanto que hoy vivenciamos no plantea más que las dificultades que el hombre común encuentra en el contexto de la Modernidad para insertar su voz en el espacio público. Se trata en ese sentido de un problema recurrente que se proyecta a su vez en la forma específica de articulación tanto de la legitimidad como de las condiciones necesarias para la reproducción de todo régimen político. Tradicionalmente es en el espacio público donde una sociedad política particular instituye y reproduce desde el estado la manera específica en que constituye a sus propios ciudadanos. Pero este espacio, tal como fue instituido en la Modernidad, nos plantea una serie de dificultades que llevan tendencialmente a alejar al hombre común de un compromiso activo y directo con el mundo de la política. En ese sentido, el problema más importante puede resumirse quizás en el hecho que, al carecer de un lugar concreto, este espacio exige, por parte de los sujetos en él actuantes, un cierto nivel de abstracción que permita articular su representación como imagen contenedora de la politicidad. Pero si bien esta dificultad es co-constitutiva de la política moderna, se ha ido complejizando a lo largo del tiempo, haciendo con ello cada vez más distante la relación del hombre con el estado. En ese contexto, el advenimiento de la sociedad de masas constituye a nuestro juicio el punto de inflexión más importante en esta evolución, ya que introdujo profundas transformaciones en la práctica política, transformaciones que, todavía hoy, siguen condicionando la acción política concreta. Por eso los problemas que se plantearon en ese momento, particularmente en torno a la participación política, constituyen para nosotros el marco general dentro del cual se debe explicar la actual desilusión en la política.
Desde la conformación de la sociedad de masas – momento en el que se amplió el espacio público al articularse plenamente en el ámbito político la noción moderna de igualdad -, la participación de los hombres en dicho espacio se produce en principio de forma fundamentalmente fragmentada y mediatizada. Al mismo tiempo que, por un lado, el sufragio universal permitió integrar a todos los hombres al estado, la necesidad de convocar y movilizar a grandes números de ciudadanos dio origen, por el otro, a un proceso de especialización en las funciones políticas que generó a su vez nuevos planos de diferenciación, esta vez en los niveles de compromiso y de participación de los sujetos políticos individuales. Pero si bien esto supone en principio una ampliación de lo público al punto de politizar toda la sociedad debido a que se integran, a partir de ahora, todos los individuos en el estado, se produjo paradójicamente un mayor distanciamiento en la relación estado-ciudadano. Cierto es, sin embargo, que éste tampoco constituía un problema enteramente nuevo. En ese sentido, la imposibilidad en muchos casos de producir una relación inmediata entre estado y ciudadano ya había obligado a articular en los inicios mismos de la Modernidad el concepto de representación. Pero, no obstante ello, la relación entre ambos durante la etapa liberal, con una sociedad política más acotada, había sido articulada de forma mucho más directa de lo que sucedía en el contexto de la sociedad masificada. Por eso, buscar los medios en la sociedad de masas para que la opinión del ciudadano trascendiera de alguna manera el mero marco privado obligó a conformar organizaciones de distinto tipo que garantizaran de alguna manera la inserción del hombre común en el espacio público. Se introdujo así un nuevo plano de intermediación, esta vez representado por un colectivo, que se interpuso entre el ciudadano, los representantes y el estado.
En principio, estas instancias de mediación, que suponen necesariamente el desarrollo de formas organizativas complejas, cumplen una doble función. En primer lugar, ofician de amplificadoras de la opinión y de las propuestas y demandas concretas que provienen del hombre común, ya que al permitir la participación en un mundo que ha escindido el espacio público del privado hacen que la voz del ciudadano común salga de una privacidad por definición despolitizada y se inserte, si bien modificada, en el espacio político. En segundo lugar, al contribuir a la conformación de la opinión pública, se instituyen como una primera instancia de articulación entre lo particular y lo general, por lo que al hacer que distintas doxas individuales se identifiquen en una misma opinión colectiva, contribuyen a construir el espacio de lo común, homogeneizándolo al mismo tiempo. En ese contexto, estas distintas formas de organización que afloraron en la sociedad política y en la civil, conjuntamente con el estado, se erigieron en los espacios en los que, en distintos niveles, se conformaban la cohesión social y las identidades sociales y políticas. Pero la presencia de la organización terminó modificando enormemente la calidad del espacio público. Por eso mismo, y a pesar del rol positivo que juegan en la articulación política y social, su aparición no deja de plantear una fuerte paradoja que se proyecta sobre el modo en que se articularan los sistemas políticos del siglo XX, paradoja que, en última instancia, cuestiona fuertemente el sentido mismo de la politicidad.
A partir de la masificación de la sociedad, y debido a ello mismo, la organización se erigió en un nuevo sujeto político, esta vez colectivo, verdadero articulador de la palabra pública y, por ello mismo, del debate político que, por esa razón, tiende a homogeneizarse. Esto hace que la organización adquiera una entidad propia que la lleva a generar sus propios intereses, intereses que no siempre son coincidentes con los del ciudadano individual o, incluso, con los de sus propios miembros rasos. Tal como enunciaran por primera vez autores como Mosca, Pareto, Michels e, incluso, el mismo Weber, toda organización, si bien fundada sobre el principio democrático, termina constituyendo como general el interés particular de sus propios líderes. Es por ello que estas instancias colectivas de mediación provocan, ya con su misma presencia, un mayor distanciamiento entre el ciudadano común y el estado al interferir directamente en esta relación. Nos encontramos así ante un verdadero dilema. Si bien sin organización la participación del hombre común se diluye, ya que su voz queda como mera doxa privada, con ella, toda construcción de poder que se realice en su seno termina negando el espacio democrático de la mayoría. Dicho en otros términos, esto significa que ya en la misma lógica de la organización está inscripta la tendencia que lleva a consolidar como general el interés propio de las minorías, al ser éstas mucho más eficaces en la consecución de fines[1], para lo cual, completando un círculo perverso, necesitan consolidar todavía más la organización. Pero ya no son los ciudadanos los que debaten e intercambian entre sí, sino que son las distintas organizaciones las que simplemente pujan por un poder que les permita lograr la consecución de sus fines.
Con ello no solamente pierde sentido la argumentación – elemento fundante de todo debate – como práctica destinada a convencer, sino que, más grave aún, se opera una clara reducción de la política a guerra, reducción que termina convirtiendo a estas organizaciones en verdaderos aparatos que desarrollan, tanto hacia su interior como en su relación con el estado y con las otras organizaciones, una concepción de poder suma 0. Sin embargo, esta lógica de poder que ha terminado adquiriendo la política democrática en el siglo XX, lejos de favorecer la participación, profundiza el extrañamiento al alejar al hombre común de una práctica política que, al militarizarse, lo expulsa a su mundo privado. Por eso, si bien no se niega en el discurso la noción de ciudadano, construida en la Modernidad como individuo autónomo frente al estado, estas nuevas formas colectivas, dadas las ventajas que presentan en su puja con aquél, terminan convirtiéndose en los verdaderos sujetos políticos realmente activos de la política. Vemos así que, en situaciones extremas, el carácter brutal con el que muchas veces se muestra la praxis política concreta a nivel de las distintas facciones en pugna, a lo que se agrega esta relación mediata que el hombre entabla con el estado y, por ende, con la instancia real de decisión, promueve el afloramiento de un sentimiento de impotencia que repliega decididamente al hombre común al ámbito de lo inmediato y cotidiano, único espacio que puede llegar a sentir como propio. Es decir que, si bien la ampliación del sufragio lleva por un lado a politizar toda la sociedad, la función homogeneizadora que cumplen en última instancia las organizaciones tienen como efecto la despolitización o, al menos, la neutralización, de otros ámbitos, fundamentalmente de aquéllos en los que el hombre común articula cotidianamente su propia politicidad. Pero entonces el espacio público, lejos de hacerse más transparente, tiende a opacarse al diluirse una multiplicidad de voces, generalmente disidentes, que no encuentran canales propicios para su manifestación.
De todas formas, este distanciamiento entre hombre y estado no siempre fue vivenciado como tal en el contexto de la sociedad de masas. Bien sabemos que la imagen con la que generalmente se la asocia está estrechamente relacionada con las formas carismáticas de dominación[2] que se caracterizan, entre otras cosas, por un alto poder de convocatoria por parte del líder, momento en el cual se supera en el orden de lo imaginario la escisión entre estado y ciudadano. Sin embargo, el dilema que nos plantea la misma organización, tal como lo hemos descripto, reactualiza permanentemente lo que en principio aparece como su negación, es decir, la necesidad de generar neutralizaciones que aseguren la homogeneización y garanticen así el espacio de poder de la elite. Esto significa que ambas instancias se encuentran presentes en este tipo de sociedad, si bien no siempre se las percibe con la misma intensidad. Por eso mismo entendemos que las sociedades políticas del siglo XX oscilan en realidad entre dos polos diametralmente opuestos que indistintamente adquieren mayor o menor preponderancia según cuáles sean las condiciones reales de posibilidad en cada caso concreto. Estas sociedades son entonces pasibles, tanto de una politización total – en la medida en que se articule alguna forma eficiente de superación del hiato que se entabla entre hombre común y estado -, como de un fuerte retraimiento de la participación política – producto siempre de la quiebra de las instancias de identificación que legitimaban inicialmente la representación. Es decir que ambos extremos están ya implícitos en la lógica misma de toda sociedad de masas y el desarrollo preponderante de uno u otro depende únicamente de la existencia o no de determinadas condiciones objetivas.
LAS ACTUALES TENDENCIAS EXPULSIVAS
Hoy nos encontramos circulando por ese segundo momento que se caracteriza por la emergencia de instancias diversas que llevan a inhibir la participación. Y esto se debe a que, al producirse la desarticulación del keynesianismo, se quebraron también todas las otras formas que contribuían a constituir las distintas identidades políticas y sociales y la cohesión social. Esto ha llevado a profundizar el hiato entre estado y sociedad, promoviendo con ello un desencanto incluso mayor al que podíamos encontrar en épocas anteriores. En última instancia, la quiebra del estado keynesiano ha puesto fin al tipo de solución que el siglo XX dio a la inserción de las masas en la política. Y con ello se quebraron también las estructuras simbólicas e imaginarias que, de alguna manera, permitían suturar el hiato sobre el cual se había instituido el estado. Este es, a nuestro juicio, uno de los motivos más importantes por el cual se produce en este momento una desilusión más profunda y generalizada que nos lleva incluso a plantear la existencia de una crisis de la política. Traducida generalmente como ‘crisis de representación’, este retraimiento del espacio público se manifiesta, en un plano más concreto, en la dificultad que encuentran los partidos políticos tradicionales, estructurados como partidos de masas, para convocar y mantener los consensos que legitimen su propio lugar de poder y, por consiguiente, al mismo estado.
En verdad se trata de un movimiento altamente complejo e interrelacionado, en el que tanto el estado, como las distintas formas de organización subordinadas en última instancia a aquél, retroalimentan constantemente las imágenes negativas. No se trata, en ese sentido, de momentos o crisis distintas, sino de una sola que reconoce como punto nodal de inflexión la quiebra de la forma de estado, ya que, al debilitarse éste como centro único simbólico de poder, dejó de legitimar a su vez las distintas formas de mediación. Es aquí entonces donde se introdujeron fisuras importantes en la construcción del espacio público[3] que han llevado a agudizar aún más el extrañamiento del hombre común. Producto de ello es el afloramiento de particularismos y localismos de distinto tipo que objetivamente dificultan en principio la construcción de solidaridades más amplias que reconstituyan la cohesión social, por lo que hoy somos testigos de una cierta reducción del espacio público, reducción que adquiere en las distintas sociedades intensidades diversas. En ese sentido, este proceso de diferenciación introducido por la globalización ha abierto en las sociedades dos planos de interacción posibles, uno local y otro nacional, que llevan a complejizar la articulación de un espacio público unificado tal como se había construido hasta ahora.
Esto no deja de contener, en principio, aspectos positivos que revierten incluso beneficiosamente sobre el mismo proceso de diferenciación. En última instancia, la quiebra de las identidades políticas tradicionales – modo en que se manifiesta la crisis de estas organizaciones – permitió liberar los espacios locales, favoreciendo, al menos potencialmente, la democratización de la sociedad. Pero más importante aún es el hecho que, con la quiebra de estas formas de organización, se desarticularon las condiciones objetivas que llevaban a mantener un electorado cautivo, por lo que se logró autonomizar también a los sujetos individuales dejando abiertas nuevas posibilidades de construcción. Sin embargo, los efectos positivos de esta autonomización se hacen más visibles, al menos por ahora, en el contexto de los espacios locales. Por eso, en principio, podemos decir que las consecuencias propias de la recuperación de una cierta autonomía por parte del sujeto político se evidencian mejor en los espacios más concretos y cotidianos de participación de los ciudadanos. Esto, por cierto, abre expectativas interesantes en torno a la posibilidad de generar formas de mayor participación, si bien estos espacios todavía necesitan ser realmente construidos en tanto que espacios más democráticos de interacción
Pero, donde se presentan, a nuestro juicio, los mayores problemas para lograr eficazmente la participación del ciudadano es en el espacio público nacional, ya que, al no generarse nuevas construcciones superadoras de los particularismos, la dificultad que existe en la modernidad para ejercer una doxa verdaderamente pública lleva a profundizar todavía más el hiato entre estado y sociedad y, con ello, el extrañamiento del hombre común de la política. Y en ese sentido, la autonomización a la que hacíamos referencia parece jugar negativamente al resolverse generalmente en términos de alejamiento. Incluso, la creciente pérdida de interés en lo público tiende a agravarse en el caso de aquellas sociedades que, como por ejemplo la argentina, tienen una cultura política ligada fuertemente al modo de regulación estatal, ya que al haberse constituido el estado como centro único simbólico a partir del cual se definían en última instancia las identidades, su quiebra opera como desarticuladora de los nexos identificatorios que estructuraban la cohesión social. Hoy se hace bastante evidente que los espacios locales han llegado a adquirir una mayor relevancia política para el hombre común. Las últimas elecciones argentinas, por ejemplo, particularmente en los casos en que se separaron la instancia provincial y municipal de la nacional, así lo ponen de manifiesto. En ese sentido, podemos decir que en general se desarrolló una actividad política más intensa en el primer caso en comparación con el segundo. Esto es índice, por supuesto, del mayor interés que suscitan estos espacios tanto para los políticos que pretenden lograr las adhesiones que los lleven al poder como en los ciudadanos que, aun incluso manteniendo una cierta pasividad, demuestran un mayor compromiso y una mayor preocupación por lo público, es decir, por lo común. Por eso, podemos concluir que, desde el punto de vista del ciudadano, y contrariamente a lo que ocurre con el espacio público nacional, la instancia local se percibe como más concreta.
Sin embargo, si tenemos en cuenta que en ese espacio nacional que hoy parece diluirse es donde todavía se siguen tomando las decisiones más importantes que afectan al conjunto de los ciudadanos, nos podemos percatar de la gravedad que reviste esta tendencia que, en última instancia, promueve el extrañamiento del hombre común de los espacios más importantes de decisión. Este hiato en apariencia insalvable es el que hace que la definición de las consecuencias fundamentales para la organización societal en el nuevo escenario mundial se concentre progresivamente en menos personas, cristalizando con ello la exclusión del hombre común. Esto se traduce en un proceso de atomización que tiende a exacerbar, conjuntamente con una lógica mercantilista que se impone como articuladora de la sociabilidad, formas claramente egoístas de construcción del individuo, por oposición a instancias de reconocimiento y de unificación que permitan asegurar la construcción de un espacio común.
Funcional a ello resulta entonces el discurso neoconservador que lleva a apelar, en el plano de lo privado, a un tipo de hombre que construye su identidad personal en el mercado, instancia que, al no encontrar forma alguna de contención, tiende a desarrollar plenamente su aspecto atomizador, favoreciendo objetivamente con ello el cuestionamiento de las diferentes formas asociativas ‑ sindicatos, partidos políticos, etc. ‑ que tienen por objeto construir un colectivo en el cual la figura del individuo se inserte[4]. Esto se debe, entre otras cosas, a que la quiebra del keynesianismo ha cuestionado objetivamente el rol que hasta ahora se había asignado al estado como articulador final del espacio común. No es casual entonces que una de las dificultades mayores que se presenta para readaptar los criterios políticos organizativos – dificultad que a su vez se asienta en el caso argentino, por ejemplo, en una tradición fuertemente autoritaria y, por ende, antipoliticista – radica en que la política ha perdido autonomía en el discurso público frente a la economía, diluyéndose así como campo específico de reflexión y de praxis. Por eso, sumidos en un gran descrédito, los partidos políticos aparecen fuertemente cuestionados, particularmente desde un hombre común que siente quebrada la instancia de representación. Es decir que, el hiato que en principio existe entre ciudadano y estado se ha hecho ahora extensivo también a la relación existente entre aquél y las formas mismas de mediación.
Objetivamente se ha agotado una forma particular de concebir y de organizar lo político, lo que ha llevado a perder al mismo tiempo los modos de significación que daban sentido al mundo circundante y a la vida en común. Mas al desvanecerse el mundo conocido, y al no encontrarse referentes sólidos en torno a los cuales reconstruir las identidades perdidas, los hombres, ahora autonomizado de la contención que ofrecía el estado keynesiano, se enfrentan a la pérdida de su propia seguridad personal, ya que se encuentran de cara a un futuro que es en sí mismo incierto por prometer tan sólo una trágica igualación del hombre a partir de la exclusión, del hambre y de la violencia. Por ello mismo, la neutralización de la política – espacio este último en el cual se dirimen racionalmente los conflictos -, se convierte en una instancia necesaria para poder operar las transformaciones requeridas por una modernización capitalista conservadora, asegurando con ello la menor resistencia posible por parte de la sociedad. Pero se produce entonces una distorsión del espacio público, distorsión que se traduce a su vez en una nueva pérdida de transparencia, ya que el efecto de la neutralización supone, si no la expulsión lisa y llana de las voces divergentes, al menos sí su completa desvalorización. Es decir que, en este contexto, las tendencias negativas que se habían señalado al analizar los efectos de la sociedad de masas, lejos de superarse, se profundizan. Pero esta vez el retraimiento del ciudadano común al mundo de lo privado no sólo es mayor, sino que promueve a su vez el afloramiento de individuos egoístas que llegan incluso a negar los lazos mínimos de solidaridad social.
En este contexto, el espacio público tiende peligrosamente a anularse, ya que se produce su vaciamiento paulatino. Y hablamos de ‘vaciamiento’ porque la clausura, a diferencia de lo que ocurría durante las dictaduras militares, no se origina en la mera prohibición sancionada por la ley, sino que simplemente se le quita al espacio público su condición misma de posibilidad al no conseguirse articular opciones diferentes, potencialidad esta última siempre presente cuando se reconoce al adversario como sujeto político interactuante. Dos son los motivos fundamentales por los que el espacio público tiende a vaciarse. Primero, porque el intercambio de ideas en torno a las cuestiones específicamente políticas – entre ellas, la más importante, el establecimiento de los criterios organizativos generales – pierde total relevancia, desvalorizándose al mismo tiempo la mediación específica – es decir, los partidos políticos – y desvirtuándose, por consiguiente, la participación del hombre común. Segundo, porque se distorsiona el debate al producirse un fuerte reduccionismo economicista, hecho que anula la voz de quien no es experto y que lleva a extender por su contenido el espacio de lo privado en lo público. De esta forma desaparece – o al menos tiende a desaparecer – el disenso, negando totalmente la política al dejar de ser con ello un acto dialógico. Como sostiene Hannah Arendt, “el hombre, en la medida que es un ser político, está dotado con el poder de la palabra” (ARENDT:19), por lo que el debate y el hecho de ser sujeto activo de este debate, son condiciones necesarias para no ser instituido como marginal en la política.
Pero si pensamos esto desde una lógica de poder, retomando incluso el dilema que nos planteaba la organización, el resultado de un espacio público ideológicamente monocromático no es más que el enquistamiento de una fracción dirigente que no necesariamente responde a los intereses del conjunto representado, ya que se ha clausurado de alguna manera el espacio de la crítica. En ese sentido, se debe tener presente que el espacio público es un espacio que, por definición, está constituido a partir de “un intercambio de opiniones entre iguales”, y que dicho espacio desaparece “en el momento mismo en que dejase de tener sentido el intercambio, debido a que todos tuviesen la misma opinión” (ARENDT:94). En un contexto como éste, en el que una minoría encuentra condiciones mínimas necesarias para ocupar casi con exclusividad el espacio público, la política, lejos de ser un espacio democrático de igualación inicial, se convierte en la instancia necesaria para que la diferencia – en este caso, la jerarquía social – se mantenga en la sociedad. Por eso, ya sin condiciones objetivas que permitan instrumentar, el intercambio de ideas, la política se reduce peligrosamente, al dejar al hombre común como simple espectador de una escenificación de la que se siente cada vez menos partícipe, aunque, sin embargo, sufre conscientemente las consecuencias de las decisiones que se toman en ella. Este es, por cierto, uno de los puntos más álgidos a resolver, ya que refuerza la dificultad propia de toda sociedad de masas para hacer verdaderamente pública la doxa del hombre común.
Hoy corremos el riesgo de que el estado se constituya en garante final de un pseudo-espacio público restringido, producto de la introducción en la política de la noción de jerarquía. Esta noción de jerarquía se proyecta, contrariamente a lo establecido en la modernidad, en la dicotomía específicamente política de mando-obediencia. Tanto la existencia de una clase política cristalizada, ligada a los saberes del estado y enquistada en organizaciones que no consiguen movilizar los consensos de modo totalmente eficaz, como la neutralización del disenso en un contexto de expulsión por el mercado, son ejemplos claros de la inserción de esa jerarquía, amparada incluso en el poder del estado. De esta forma el espacio público deja de ser simbólicamente el ágora, es decir, el lugar donde se plantean y se concilian las diferencias que atraviesan la sociedad, para convertirse en un escenario en el que se suceden pujas de poder muchas veces incomprensibles, sin posibilidad por parte del hombre común de acceder realmente a las decisiones políticas fundamentales. Dicho en otros términos, al romperse las mediaciones que se habían establecido entre estado y sociedad se ha instalado la imposibilidad de integrar efectivamente el disenso en el espacio político. Y ello se traduce, en términos de política práctica, en la aceptación tácita, por parte de la sociedad, de su propia incapacidad para formular o para realizar propuestas alternativas, promoviendo, por ello mismo, el abandono de lo público.
Funcional a esto resulta incluso el sentido con el que se construye desde el neoconservadurismo el concepto de gobernabilidad, sentido que, en última instancia, promueve la construcción de un espacio monocorde de participación. Desde este punto de vista, y contrariamente al proceso de diferenciación que se desarrolla en la sociedad, la gobernabilidad se reconoce fundamentalmente por la ausencia de conflicto, es decir, por la ausencia de diferencia, lo que lleva como presupuesto el pensar la política como un campo de actividad completamente racional y, por consiguiente, previsible. Lejos está el concebir este concepto de gobernabilidad en una forma más dinámica, entendiéndolo como logro final de la construcción de equilibrios en sí mismos inestables en los que debe basarse en todo caso la integración racional del conflicto. Pensar lo contrario, colocando a su vez esta instancia de gobernabilidad especialmente en el ejecutivo como encarnación final del régimen, como sucede en el discurso neoconservador, lleva necesariamente a contraponer la legitimidad plebiscitada en las urnas del jefe del estado a una legitimidad teóricamente igual del Congreso, pero que en el marco de esta concepción termina siendo considerada en la práctica como de menor jerarquía que la primera. Y se considera de menor jerarquía porque el Congreso es el lugar ‘natural’, si cabe el término, en el que se manifiestan en un marco racional de articulación del conflicto, los clivajes existentes en la sociedad.
Así, al plantear este tipo de jerarquía dentro de los órganos del estado que deben articularse en base a un criterio de equilibrio de poderes, el discurso hegemónico, lejos de integrar el conflicto, termina constituyendo la diferencia en línea de demarcación de la exclusión, por lo que funda su propio desarrollo en el presupuesto inicial de la indiferenciación. Es aquí donde se produce el mayor distanciamiento del ciudadano común con respecto a ese espacio público nacional, ya que de esta forma se acentúa el decisionismo, al dar un protagonismo sustancial al jefe de estado, quien se erige a su vez en el imaginario político como el único capaz de ‘solucionar’ el conflicto – entendido en este caso como disolvente – en la sociedad. Pero, no obstante lo que se sostenga en el discurso, no se produce en realidad una ‘resolución’ del conflicto, en el sentido de superación a partir de la conciliación entre los diferentes sujetos políticos entendidos como distintos. Por el contrario, lo que se hace es marginar la demanda social, que se manifiesta en franca contradicción al modelo, no pudiendo así articularse y, por consiguiente, manifestarse en el espacio público.
Por eso, si las sociedades modernas se instituyeron sobre la diversidad, intentar anular el disenso en el espacio público no hace más que profundizar el riesgo de marginación política al cual hoy se enfrentan sociedades como la nuestra. Esto implica una clausura del espacio público que invalida la construcción de un orden democrático, ya que, incluso, cualquier instancia organizativa intermedia tiende a quedar subordinada a una lógica pura de poder. Con una sociedad marginada de la decisión política y enfrentada al riesgo de quedar expulsada por el mercado, sin mediaciones institucionalizadas que permitan canalizar efectivamente las demandas sociales, porque, además, el espacio público se ha vaciado, el poder – y, por ende, la decisión – se concentra necesariamente en la cúspide del estado sin que se encuentren formas efectivas para limitarlo. Por eso, mientras la liberación de los espacios locales abre la expectativa de una mayor democratización de la sociedad, la reducción del espacio público nacional lleva, por el contrario, al afianzamiento del rasgo decisionista en el ejecutivo, ya que el debate se vuelve en sí mismo innecesario.
LA CONSTRUCCION DEL ESPACIO COMUN
Hasta aquí hemos descripto cómo inciden en el desencanto de la política las dos grandes causales – las generales y las específicas – que habíamos enunciado al principio de este trabajo. Si bien la clasificación puede resultar limitada, ella nos permitió distinguir entre dos órdenes distintos de problemas que, dado el tema que nos ocupa, deben ser vistos como complementarios. Distinguimos así oportunamente entre aquellos problemas inherentes a la forma misma de concebir la política en la Modernidad, y aquéllos que consideramos como propios del proceso de globalización y, al mismo tiempo, del tipo de respuesta que, hasta ahora, se ha venido produciendo desde el estado. Con ello pretendíamos señalar la existencia de lógicas distintas que complementariamente abonan la instancia de desilusión, lógicas que, en el caso del segundo orden de problemas, supone una dinámica de transformación mucho más ágil. Es básicamente en relación a estos últimos que claramente podemos decir que, no obstante la situación que hemos descripto, ésta nunca tiene, por la manera misma en que se construye el espacio público, un carácter completamente definitivo. Al no haber prohibición explícita que restrinja la esfera de la política, la posibilidad de su revitalización y transformación siempre están presentes, constituyendo incluso una amenaza potencial a lo que, desde la concepción conservadora, se entiende por gobenabilidad.
Sin embargo, la participación del hombre en la política tiende a aumentar en la medida en que el sujeto individual crea que su acción puede efectivamente incidir de alguna manera en ella. Dicho en otros términos, la política se vuelve un interés claro para el ciudadano común cuando siente que tiene algo que decir y que su opinión, a pesar de las limitaciones existentes, puede tener algún tipo de peso real, por mínimo que éste fuere, en la decisión. Se trata en realidad de un momento muy particular, ya que de alguna manera se han producido en el orden de lo imaginario las formas necesarias que hacen tangible para el ciudadano el espacio común. Cierto es que estas formas no han pasado de ser muchas veces una simple manifestación fugaz cuya desaparición vuelve a sumir al hombre en un desencanto todavía más profundo. Sin embargo, esta precariedad que muchas veces muestra este tipo de construcción no debe impedir que reconozcamos que es en este plano de lo imaginario donde se resuelve, al menos en una primera instancia, la construcción de un espacio verdaderamente público. En ese sentido, y particularmente en una sociedad de masas, los consensos se articulan y se mantienen siempre sobre algún tipo de construcción social imaginaria, a la que deberá agregarse a su vez la constitución de símbolos y la institucionalización de prácticas a partir de las cuales se articula verdaderamente la sociedad. Lograr efectivamente esto es lo que permitiría suturar el hiato entre estado y sociedad, hiato que favorece el extrañamiento del hombre común.
Nos ubicamos así en un terreno muy peculiar, ya que debemos incursionar en el ámbito de las creencias y en cómo éstas operan en el plano de la política. Una sociedad siempre registra en su seno creencias de todo tipo, incluso contradictorias, que se relacionan de manera altamente compleja con el mundo objetivo, entendiendo por tal aquello que se nos impone como dato. Es en este terreno en el que se define realmente la mayor o menor precariedad de los logros conseguidos y, por consiguiente, la estabilidad de todo régimen. Pero si bien toda creencia requiere de condiciones materiales para poder desarrollarse y difundirse en una sociedad, la carencia de esas condiciones no necesariamente significa el fin inmediato de la creencia. Esto en parte es lo que ocurre con la imagen recurrente del estado keynesiano, hoy en crisis, como forma de solución de los problemas que atraviesan la sociedad. En última instancia, toda práctica concreta se define en un espacio de intersección entre la preferencia valorativa del sujeto, las intencionalidades que lo movilizan, los escenarios presentes y futuros que son imaginados y la conceptualización a partir de la cual, consciente o inconscientemente, el hombre da sentido al mundo circundante.
Es en este contexto que debemos dar respuesta a la conformación de nuevas identidades políticas – lo que supone a su vez generar un nuevo paradigma de legitimación – que permitan al hombre común recuperar su perdido lugar en el mundo, dando nuevo sentido tanto a su vida individual como a su vida colectiva. Se trata, en verdad, de un tipo de construcción compleja que exige una permanente interacción entre la aprehensión intelectual del sujeto, por un lado, y el mundo objetivo que lo condiciona, por el otro, interacción que establece una continua resignificación del pasado, pero siempre a partir de las exigencias del propio presente. Cada sociedad busca así dar sentido a su propia realidad política de una manera que resulta siempre azarosa y original, y que marca los límites y alcances de cada orden político concreto. El nuevo escenario de la política exige hoy la conformación en el espacio nacional de un nuevo tipo de ciudadanía, en tanto que abstracción de una forma de unidad dinámica que contenga en su interior instancias de diferenciación, lo que permitiría constituir y legitimar a su vez nuevas formas organizativas[5] que garanticen un nuevo espacio común de convivencia. De otra forma difícilmente el hombre común querrá insertar su voz, recluyéndose en su mundo privado, ya que se le ha expropiado el espacio real de decisión, matando así la política. Y un espacio público que se niega por no insertar todas las voces, no elimina los efectos de la opinión del ciudadano, aunque sí introduce un hiato peligroso que niega la política como instancia pacífica de resolución de conflictos.
A MODO DE CONCLUSIÓN
A lo largo de nuestro trabajo hemos intentado mostrar que el actual desencanto que caracteriza a estas sociedades de fin de siglo reconoce en realidad causas de origen distinto. Dentro de ellas, las que se nos aparecen de forma inmediata remiten directamente a las grandes transformaciones que se vienen operando a raíz del proceso de globalización. Con la quiebra del estado keynesiano se ha generado un proceso de fragmentación y de diferenciación en la sociedad que al menos ha fisurado las identidades existentes, razón por la cual hoy existe una clara dificultad para articular consensos sólidos y duraderos en la sociedad. Pero existen también otras causas, más mediatas, que abonan esta situación. En ese sentido, la forma en que se articuló la política en la Modernidad favorece por sí misma el extrañamiento del hombre común. El desafío que, desde entonces, se plantea a la política es el de encontrar la forma de convertir la doxa del simple ciudadano en una doxa verdaderamente pública. Pero el problema se agravó todavía más con el advenimiento de la sociedad de masas. En ese momento, la aparición de la organización planteó cuestiones que todavía se mantienen incluso hoy.
Ya los autores de este período denunciaron el carácter dilemático que tiene toda organización. Y lo calificamos de esta forma porque, pensada como instrumento para insertar la voz del hombre común en el espacio público, la interferencia de la organización en la relación estado-ciudadano lleva a quitarle la voz, al constituirse ella en el sujeto político real. Es aquí donde incluso se promueven distintos niveles de desilusión que serán más o menos extensos y agudos según las circunstancias objetivas que lo rodeen. Por eso, este tipo de sociedades tiende a oscilar entre momentos de gran politización y otros en los que se difunde la desilusión. Hoy, en ese sentido, nos encontramos en este segundo momento. Pero no se trata de una etapa más dentro de un ciclo que se caracteriza por subas y bajas. Con la quiebra del estado keynesiano y, con ello, de las identidades que a partir de él se articulaban, se puso también en crisis el modo particular de solución que el siglo XX diera al problema de la integración de las masas al estado.
En este contexto, la respuesta que aparece desde el neoconservadurismo tiende a favorecer todavía más los espacios de neutralización o, incluso, de despolitización, por ser una instancia necesaria para consolidar a la elite en el poder. Pero si bien se produce un vaciamiento del espacio público, al no instituirse a través de la simple prohibición del estado, siempre deja abierta la posibilidad de su reactivación. En parte esto es lo que podemos apreciar en el caso de los espacios locales. Sin embargo, el problema mayor se presenta en el espacio nacional, ya que el extrañamiento del hombre común se hace aquí más notorio y, a la vez, más peligroso. Esta dificultad por suturar el hiato estado-ciudadano – hiato que se reproduce en las mismas formas de organización, también en crisis – nos coloca ante el riesgo de cristalizar en la política una jerarquía antimoderna, además de hacer evidente la precariedad de los consensos. En última instancia, lo que está en juego no es otra cosa que la legitimidad misma del estado.
En ese sentido, nos encontramos en una situación similar a la que afrontara la incipiente sociedad de masas al momento de su institución. Por eso creímos importante analizar las causales del desencanto remontándonos a cómo se habían instituido la política y la participación en ese momento. A lo largo del trabajo hemos tratado así de mostrar que todavía subsisten muchas de las cuestiones que introdujo ese tipo de sociedad, si bien la respuesta particular que dio el siglo XX ha llegado a su fin. No se trata de eliminar, por ejemplo, las organizaciones, dado el dilema que nos imponen. Incluso, tampoco sería deseable que esto ocurriera, ya que son ellas las que facilitan la inserción de la voz del hombre común en el espacio público. Sin embargo, las advertencias que formularan los autores de principios de siglo no pueden dejarse de lado. Ellas deberían permitirnos, por el contrario, pensar la organización, no como un instrumento de poder que termina independizándose de sus creadores, sino como instancias de participación en los que se inserte lo diferente sin la pretensión de homogeneizarlo. Probablemente sea esta revalorización de la diferencia que se ha operado hoy a partir de la globalización lo que permita pensar una nueva forma de articulación de la organización.
BIBLIOGRAFÍA
ALFORD, Robert R. y FRIEDLAND, Roger, Los poderes de la teoría. Capitalismo, estado y democracia, Manantial, Buenos Aires, 1991.
ARENDT, Hannah, The Origins of Totalitarianism, Harcourt Brace & Company, San Diego, 1976.
Sobre la revolución, Alianza, Madrid, 1988.
BECKER, Werner, La libertad que queremos. La decisión para la democracia liberal, Fondo de Cultura Económica, México, 1990.
BOBBIO, Norberto, Liberalismo y democracia, Fondo de Cultura Económica, México, 1989.
El futuro de la democracia, Fondo de Cultura Económica, México, 1986.
BOURQUE, Gilles et DUCHASTEL, Jules, L’identité fragmentée. Nation et citoyenneté dans les débats constitutionnels canadiens, 1941-1992, Fides, Québec, 1996.
DAHL, Robert A., La poliarquía. Participación y oposición, Traducción, Julia Moreno San Martín, Rei, Buenos Aires, s/f.
¿Después de la revolución? La autoridad en las sociedades avanzadas, Primera edición en español, Traducción: María Florencia Ferre, Gedisa, Barcelona, 1994.
DURKHEIM, Emile, Lecciones de Sociología, La Pléyade, Buenos Aires, s/f.
ERIAIN, Josetxo, Representaciones colectivas y proyecto de modernidad, Anthropos, Barcelona, 1990.
GIDDENS, Anthony, Capitalism & Modern Social Theory. An analysis of the Writings of Marx, Durkheim and Max Weber, Cambridge University Press, Cambridge, 1994.
GOFFMAN, Erving, Estigma. La identidad deteriorada, Amorrortu, Buenos Aires, 1989.
GRAMSCI, Antonio, Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno, 1° edición, Traducción de José Aricó, Nueva Visión, Buenos Aires, 1984.
Los intelectuales y la organización de la cultura, 1° edición, Nueva Visión, Buenos Aires, 1984.
GRÜNER, Eduardo, “Las fronteras del (des)orden. Apuntes sobre el estado de la sociedad civil bajo el menemato”, en AAVV, El Menemato. Radiografía de dos años de gobierno de Carlos Menem, Ediciones Letra Buena, Buenos Aires, 1991.
HABERMAS, Jürgen, Theory and Practice, Bacon Press, Boston, 1973.
The Structural Transformation of the Public Sphere. An Inquiry into a Category of Bourgeois Society, translated by Thomas Burger with the assistance of Frederick Lawrence, Seventh printing, The MIT Press, Cabridge, Massachusetts, 1995.
Textos y contextos, Ariel, Barcelona, 1996.
Identidades nacionales y postnacionales. Tecnos, Madrid, 1994.
HUGHES, H. Stuart, Conciencia y sociedad. La reorientación del pensamiento sociológico europeo, 1890-1930, 1° edición, Colección cultura e historia, Aguilar, Madrid, 1972.
LARUE, Richard y LETOURNEAU, Jocelyn, “A propósito de la unidad y la identidad del Canadá: Ensayo sobre la desintegración de un Estado”, en RAPOPORT, Mario, Edición preparada por, Globalización, integración e identidad nacional. Análisis comparado Argentina-Canadá, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1994.
LECHNER, Norbert, «Especificando la política», en Crítica y Utopía, N° 8, Buenos Aires, Noviembre de 1982.
La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1986.
LETOURNEAU, Jocelyn, Les Années sans guide. Le Canada à l’ère de l’économie migrante, Boréal, Québec, 1996.
LIPSET, S. M., Revolution and Counter-revolution. Change and Persistence in Social Structure, Revised, with a new introduction by the Author, Transaction Books, New Jersey, 1988.
El hombre político. Las bases sociales de la política, segunda edición, traducido por Elías Mendelievich, EUDEBA, Buenos Aires, 1968.
MANNHEIM, Karl, El hombre y la sociedad en la época de crisis, Traducción de Francisco Ayala, La Pleyade, Buenos Aires, 1969.
PATEMAN, Carole, Participation and Democratic Theory, Cambridge University Press, Cambridge, 1995.
PEREZ-AGOTE, Alfonso, La reproducción del nacionalismo. El caso vasco, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1986.
SARTORI, Giovanni, Teoría de la democracia, 2 vol., Alianza, Madrid, 1987, 1988.
TOURAINE, Alain, ¿Qué es la democracia?, Traducción de Horacio Pons, Fondo de Cultura Económica, Montevideo, 1995.
WEBER, Max, Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1992.
El político y el científico, Introducción de Raymond Aron, Traductor: Francisco Rubio Llorente, Alianza, Madrid, 1984.
YANNUZZI, María de los Angeles, «Identidad, política y crisis. Las experiencias canadiense y argentina», en RAPOPORT, Mario, Edición preparada por, Globalización, integración e identidad nacional. Análisis comparado Argentina-Canadá, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1994.
La modernización conservadora. El peronismo de los 90, Editorial Fundación Ross, Rosario, 1995.
Política y dictadura. Los partidos políticos y el ‘Proceso de Reorganización Nacional’. 1976-1982, Editorial Fundación Ross, Rosario, 1996.
«Peronismo y neoconservadurismo: ¿Una nueva identidad?», en AREA, Lelia, PEREZ, Liliana, ROGIERI, Patricia (comps.), Fin de un siglo: las fronteras de la cultura, Homo Sapiens Ediciones, Rosario, 1996.
«Construcción identitaria y los criterios de inclusión y exclusión. El caso argentino», en Política Hoje, Año 4 – Nº 7, Mestrado em Ciência Política da UFPE, Recife, Janeiro a Junho de 1997.
«Crisis del Estado Nación y estallido identitario. El caso de Quebec», en El Príncipe. Revista de Ciencia Política. Estudios interdisciplinarios, Año III – Nº 5/6, Maestría de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Primavera de 1997.
Los presupuestos políticos de la crítica adorniana, Anuario de Comunicación Social, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, 1999.
——————————————————————————–
· Investigadora- Escuela de Ciencia Política. Consejo de Investigación. Universidad Nacional de Rosario.
[1] Más recientemente Lechner, por ejemplo, influencia por la teoría de Mosca, ha retomado este mismo motivo acuñando el concepto de “minoría consistente”.
[2] Generalmente se piensan estas formas carismáticas de dominación en un sentido negativo, influenciados sobre todo por la historia trágica del siglo XX, y no en el sentido neutro que le damos nosotros. Pero si bien, a los efectos del presente trabajo no nos interesa ahondar en esta cuestión, ya que hacerlo supondría alejarnos del eje de nuestra reflexión, baste señalar que Weber, por ejemplo, claramente distingue en estos casos dos tipos distintos de rutinización, una autoritaria y otra antiautoritaria.
[3] Nos referimos aquí a una tendencia general que se manifiesta de formas muy diversas, formas que en principio no tienen por que ser abiertamente conflictivas. En ese sentido, y tal como ya hemos desarrollado en trabajos anteriores, el afloramiento de particularismos y localismos puede ser tanto la manifestación de un proceso de diferenciación de la sociedad – proceso que, adecuadamente contenido por la política, contribuye a su diversificación -, como de una fragmentación que opone inconciliablemente entre sí a las partes que de ella surjan. Todo depende de una serie de factores que remiten, entre otras cosas, a la historia concreta de esas sociedades y al grado de dificultad que encuentran hoy para poder reacomodarse ventajosamente en el nuevo escenario mundial.
[4] El motivo que describimos aquí no es, en realidad, muy novedoso. En ese sentido, toda la reflexión política en torno al estado se ha visto siempre surcada por una tensión permanente entre lo general y lo particular, es decir, entre los momentos extremos de unidad indiferenciada y de diferencia atomizadora, propios ambos de la construcción de todo orden político. Bobbio, por ejemplo, señala cómo este motivo referido a la contraposición entre lo particular y lo general se ha reiterado constantemente a lo largo de la reflexión política: “uno de los rasgos sobresalientes de la literatura política, no importando la parte de donde provenga dentro del diseño constitucional, es la queja sobre el predominio de los intereses individuales de grupo sobre los generales, y la denuncia del «particularismo» (la categoría del «particularismo» recorre toda la historia del pensamiento político con un signo negativo, bajo las dos formas concretas de la «facción» y de la «corporación»), es la proclamación de la superioridad del interés colectivo o nacional, que por lo demás ninguno es capaz de definir con precisión, salvo redefiniendo el interés nacional como el de la propia parte; en fin, es la constatación de que, predominando los intereses particulares sobre los generales, lo «privado» sobre lo «público», no existe ya el Estado, entendido precisamente de acuerdo con la doctrina tradicional, como la unidad del todo, sino un conjunto de partes una junto a otra amontonadas (la metáfora del montón de piedras para representar la antítesis de una unidad orgánica es de Hegel).» (BOBBIO,1989:106)
[5] La mediación específicamente política entre estado y sociedad es, sin lugar a dudas, el partido político entendido en un sentido genérico, ya que entendemos que debe revisar necesariamente tanto su forma de organización como las concepciones políticas que se derivan específicamente de aquélla. Incluso, entendemos que podrían surgir otras formas organizativas que movilicen a la sociedad en torno a cuestiones políticas que no tendrían por qué reconocer una pertenencia partidaria específica.